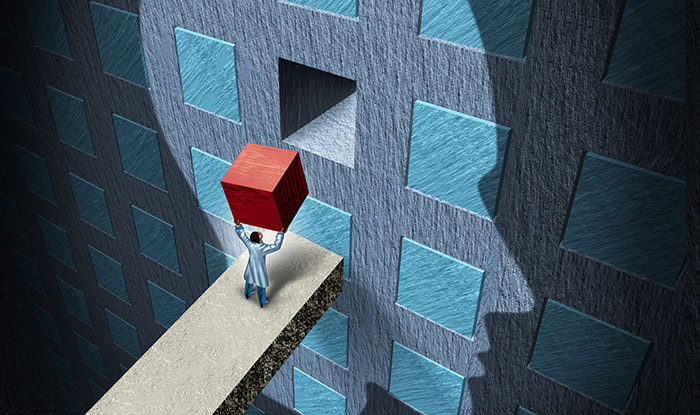La otra vida
Se quedó solo en la habitación del hospital. Eran poco más de las once de la noche, ya le habían dado de cenar y su mujer y sus hijos se acababan de marchar. Cada día lo acompañaban y le contaban sus vidas. Hoy he hecho esto, lo otro, aquello…
Repetían con parsimonia sus quehaceres diarios, con el afán de darle conversación, de que participara desde la distancia en sus logros y sus fracasos.
Él les notaba el cansancio en sus caras, en sus gestos. Sabía que lo pasaban mal, que sufrían por él y que de alguna manera a pesar del inmenso amor que le demostraban, estaba condicionando sus vidas. No podía hablar, no podía moverse, solo sentía.
Su mujer había adelgazado en el último año. Ella, que tenía esa clase especial que está al alcance de pocas personas, siempre con la apariencia perfecta, la palabra oportuna y la sonrisa en los labios, estaba últimamente muy desmejorada, aunque quisiera aparentar lo contrario. Las ojeras cada vez más acentuadas y sobre todo la tristeza en la mirada y en el alma, la delataban.
Sus hijos, chico y chica que parecían tener intercambiados los papeles. El mayor lo abrazaba todos los días y durante bastante rato le cogía la mano acariciándosela, intentando transmitirle a través de la piel cuánto lo necesitaba. La pequeña, adolescente todavía, se hacía la fuerte. Entraba en la habitación con un grito de ánimo: “Qué, papá ¿cómo estás hoy?, te veo mejor”, al tiempo que le daba un par de palmaditas cariñosas en el hombro. Él sabía que lo hacía sobre todo para ocultar la impotencia que sentía desde su juventud por no tener respuesta a la maldita pregunta, ¿Por qué a mi padre?
Cerró los ojos.
Sin darse cuenta comenzó a recordar partes de su vida. Se veía de niño subiendo a árboles que nunca había subido. Dando aquel beso robado a un primer amor que nunca lo fue, acabando aquel libro que sólo fue un proyecto. Viajaba, con su novia primero y mujer después, a lugares que siempre habían deseado, pero que nunca habían conocido.
Estaba con sus hijos, cambiándoles los pañales que nunca les había cambiado, jugando con ellos a juegos a los que nunca había jugado. Recuperaba todos y cada uno de esos minutos perdidos en la nada y los ocupaba con actividades de lo más diverso. Reía, lloraba, sentía con todas sus fuerzas, disfrutaba con todo aquello que nunca había hecho, sólo porque se decía a sí mismo, no, yo eso no sé hacerlo, o no puedo, o no quiero. Ahora sabía, quería, podía.
Se vio amándola a ella, su mujer, no porque la necesitara o fuera quien solucionara sus problemas domésticos, simplemente por amarla, por vivir juntos, días intensos de amor y respeto, no aburridos y monótonos como en la otra vida.
Pero sobre todo vio aquel día. El día del accidente. Se paró en el semáforo en rojo. No se lo pasó, como en la otra vida.
No estaba tumbado en la cama de un hospital inmóvil, sin poder articular palabra, queriendo y no pudiendo abrazar o besar a los suyos y sufriendo por ellos, por no poder decirles cuánto les quería. Y conoció a sus nietos y se vio mayor y feliz en su vejez, queriendo y querido, y…se vio morir en paz…
La enfermera de la Unidad de Vigilancia Intensiva entró en la habitación. Antes de apagarle la luz se fijó en su cara. “Si no fuera por el estado en el que se encuentra, diría que es un hombre feliz”, pensó.