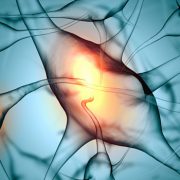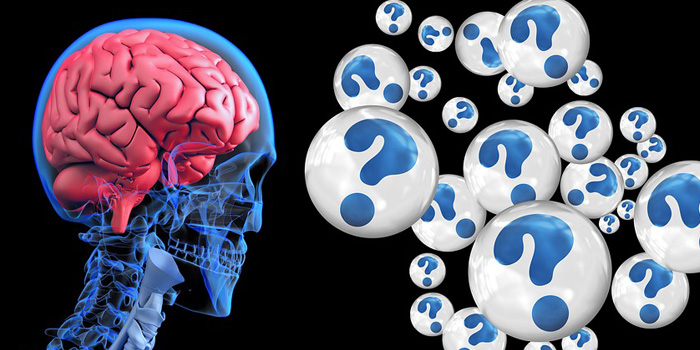Desde hace ya casi cuatro años ofrezco retiros de fin de semana para iniciarse y profundizar en la meditación y el silencio interior tanto a a creyentes y no creyentes. Tras haber explicado las pautas más elementales para el silenciamiento a más de quinientas personas y haberme entrevistado personalmente con casi todas ellas puedo afirmar –creo que con cierto fundamento- que el silencio es hoy nuestra necesidad más primordial. Esto significa que no sabemos escucharnos a nosotros mismos y, en consecuencia, que tampoco sabemos escuchar a los demás, puesto que nadie puede dar lo que no tiene. Todos estamos de acuerdo, al menos en principio y en teoría, que escuchar es algo capital. Sin embargo, nadie nos ha enseñado. Nadie nos ha dicho cómo ejercitarnos en la atención. Todos vivimos encerrados en nuestro pequeño yo, ignorantes de que existe todo un mundo más allá de nuestros pensamientos y sentimientos, de nuestras emociones, necesidades y deseos. Cultivar el silencio es –y por eso he aceptado escribir este artículo- una auténtica revolución.
Unas treinta personas acuden cada fin de semana a estas iniciaciones al silencio a la red de meditadores que he dado en llamar “Amigos del Desierto”. Tras un breve saludo y unas palabras de bienvenida, explico cuáles son las reglas de juego para poder vivir una experiencia fundante y auténtica. Todos los presentes están ilusionados y expectantes. Han acudido por los motivos más variopintos: están en un momento vital de crisis o de cambio; practican yoga o zen, pero echan de menos una mayor profundidad; sienten una cierta insatisfacción en su forma de vivir el cristianismo; padecen situaciones de stress laboral o familiar y han oído que algo así podría venirles bien… Setenta por ciento son mujeres y el otro treinta, varones; casi todos entre los 40 y 60 años; la inmensa mayoría no son católicos practicantes, pero más de la mitad se considera cristiana; todos sin excepción se definen a sí mismos como buscadores. Nadie que no sea buscador, acude al silencio. El asunto es, obviamente, qué es lo que andamos buscando.

Para la sorpresa de los asistentes, enseguida me pongo a cantar. Se trata de una poesía de Luis Rosales que adapta una de Juan de la Cruz que dice así: “De noche, iremos de noche, / que para encontrar la Fuente / sólo la sed nos alumbra.” La actitud del auditorio cambia en el acto por completo: han pasado de escucharme con el ceño fruncido a hacerlo con una suave, o incluso descarada, sonrisa. Es normal: nunca he cantado demasiado bien. Este cambio se debe a que han pasado de una actitud fundamentalmente mental, que es la que se asume cuando se asiste a una conferencia, a un sapiencial. El intelectual es –así es como yo lo veo- quien quiere penetrar en la realidad; el sabio, por contrapartida, aquel que permite que la realidad entre en él y le conmueva. Pues bien, eso mismo es lo que pretendo que se fomente en esos dos días de retiro: la receptividad, la acogida, la actitud discipular. Sin este talante de aprendiz, no existe el camino espiritual. Porque si el gesto es el dominio del cuerpo, y la palabra el de la mente, el silencio es el campo del espíritu. Y ello hasta el punto que puede afirmarse que no hay espiritualidad sin silencio o, más aún, que experimentar el silencio es tanto como entrar en la dimensión espiritual que constituye al ser humano. El silencio es ese espacio/tiempo en que no nos vertemos al exterior, sino en que nos recogemos por dentro, posibilitando la conciencia de eso que llamamos mundo y que entendemos por yo.
Tras explicar que cantando cumplimos secretamente nuestra aspiración más profunda, que no es otra que la unidad (lo que se ha posibilitado gracias a una sencilla melodía y a unas pocas palabras), invito al público a que cante conmigo. De este modo, no soy el único que pierde la reputación y es así, en fin, sin reputación o imagen que salvar, como se posibilita el milagro de la comunicación. Claro que decir que nuestro principal anhelo es la unidad es tanto como declarar que nuestro principal problema es la división o la fractura. Y así es: en nuestro interior estamos divididos (queremos una cosa y su contraria); estamos separados y hasta enfrentados con los otros (casi siempre por prejuicios, ideologías o tonterías, pues es infinitamente más importante lo que nos aúna que lo que nos fracciona); y, en fin, divididos de ese misterio de la Vida que los creyentes llamamos Dios.
En ese pequeño canto sanjuanista están las tres palabras clave de la experiencia del silencio: la Fuente, la sed y la noche. Porque lo cierto es que todos buscamos una fuente de sentido y de plenitud, con independencia de cómo la llamemos. Y porque todos nos acercamos o alejamos de esa fuente en la exacta medida de nuestra sed. El camino que va de esa sed hasta esa fuente es nocturno, es decir, comporta dificultades. La mística es el arte de la unidad: pretendemos unirnos a la luz, por supuesto; pero para ello hemos de atravesar algunas sombras. El silenciamiento o recogimiento interior, con independencia de la religión que se profese o sin ninguna religión, es una vía para la unificación. El hombre se realiza cuando es uno sin matar a los muchos que le constituyen, sino dándoles un juego armónico. El hombre, por el contrario, sufre y se pierde cuando vive en la fragmentación.
Conviene advertir que el silencio que la meditación propicia no es en el fondo nada; es algo así como un marco en el que cada uno mete lo que es hasta que de pronto ese marco vacío se convierte en un espejo. Pero lo que allí vemos, por desgracia, no nos suele gustar y, por ello, desviamos la mirada y comenzamos a decir que el silencio no es lo nuestro. Si perseveramos, en cambio, si no huimos de lo prosaico que en primera instancia nos ofrece el silenciamiento, tal vez entonces llegue el día en que ese espejo se convierta en una ventana y en el que descubramos, maravillados, que hay todo un paisaje y un horizonte por contemplar. Que somos más de lo que pensábamos. Que la vida no es sólo sota, caballo y rey, sino toda una baraja. Que detrás del recibidor, por dar otra metáfora, había todo un castillo por explorar.

Las reglas del juego de nuestras iniciaciones al desierto son cuatro. Primera: no hablar. Resulta obvio que todo silencio suponga abstenerse del lenguaje oral, pero mi experiencia en la animación de estos retiros me confirma en que es preciso explicitarlo, pues esta primera consigna es de hecho la primera que se suele olvidar. Buena parte de los asistentes, además, no han hecho nunca la experiencia de estar 48 horas sin pronunciar palabra, y esto constituye casi siempre y para la mayoría una grata novedad.
La segunda regla es no gesticular. Aunque parezca increíble, son muchos los que creen cumplir con el silencio si no profieren palabra, comunicándose con los demás mediante muecas o gestos. Resulta una advertencia casi infantil, pero la experiencia me dicta una vez más la conveniencia de explicitarla.
Tercera regla: no leer. Los occidentales hemos identificado la lectura con la vida interior, ese ha sido nuestro error. Ocupando buena parte de la misma, los libros no agotan la interioridad. La lectura, además, supone un enriquecimiento para la mente, pues por su medio nos abastecemos de imágenes e ideas. Pero el silencio no busca la riqueza interior, sino precisamente la pobreza, lo que en el budismo se llama vaciamiento y en el cristianismo olvido de sí. Los meditadores no nos ejercitamos en el silencio para llenarnos, sino justamente para vaciarnos y así, vacíos, experimentar esa sed primordial que nos acerca a la Fuente. Nos vaciamos porque vacío y plenitud se dan la mano, porque nada y todo son, como testifican todos los místicos, una única cosa.
La última regla de juego es, desde luego, la más difícil, y suelo decirla a sabiendas de que serán pocos las que la seguirán: desconectar los teléfonos móviles. Pasar dos días sin comunicación con el exterior es algo, por lo general, superior a nuestras fuerzas. Casi nadie sabe estar hoy un rato sin conexión a internet; eso es un hecho indiscutible, como demuestra la inmediatez con que encendemos nuestros teléfonos móviles en cuanto aterrizamos y nos bajamos de un avión. Y sin embargo, a mayor conexión con el exterior, menor con el interior. No es posible estar fuera y dentro de una casa al mismo tiempo. Sin desengancharnos de la red, nuestro retiro del mundo es sólo una ilusión.
Doy fe de que la práctica totalidad de cuantos se inician a la experiencia del silencio en los Amigos del desierto, como probablemente de quienes lo hacen por otros métodos con el aval de cierta tradición, quedan no sólo sorprendidos de su capacidad de resistencia -así la llaman-, sino de los efectos que produce en el alma humana, que inesperadamente se esponja y alegra, y ello hasta el punto de propiciar una cierta relajación de las facciones. El silencio hace milagros, aunque no naturalmente en dos días y para siempre. El silencio nos reconcilia con lo que somos y nos hace mejores. Gracias al silencio comenzamos a parecernos a quienes realmente somos, y esa es, ciertamente, la mejor de las noticias.
Pablo d´Ors • Sacerdote y Escritor